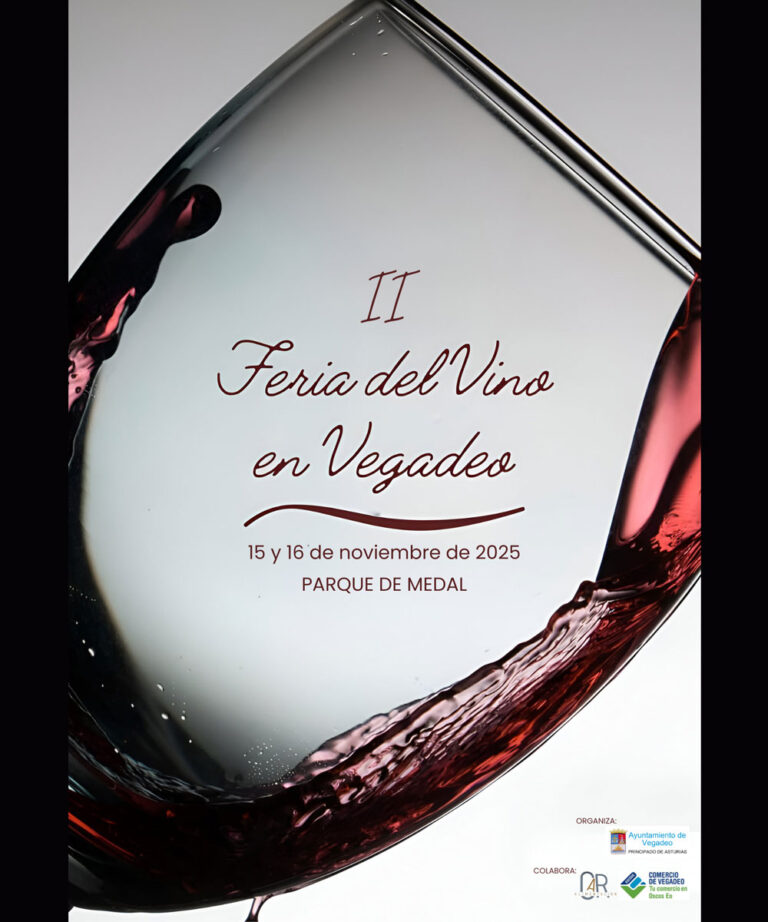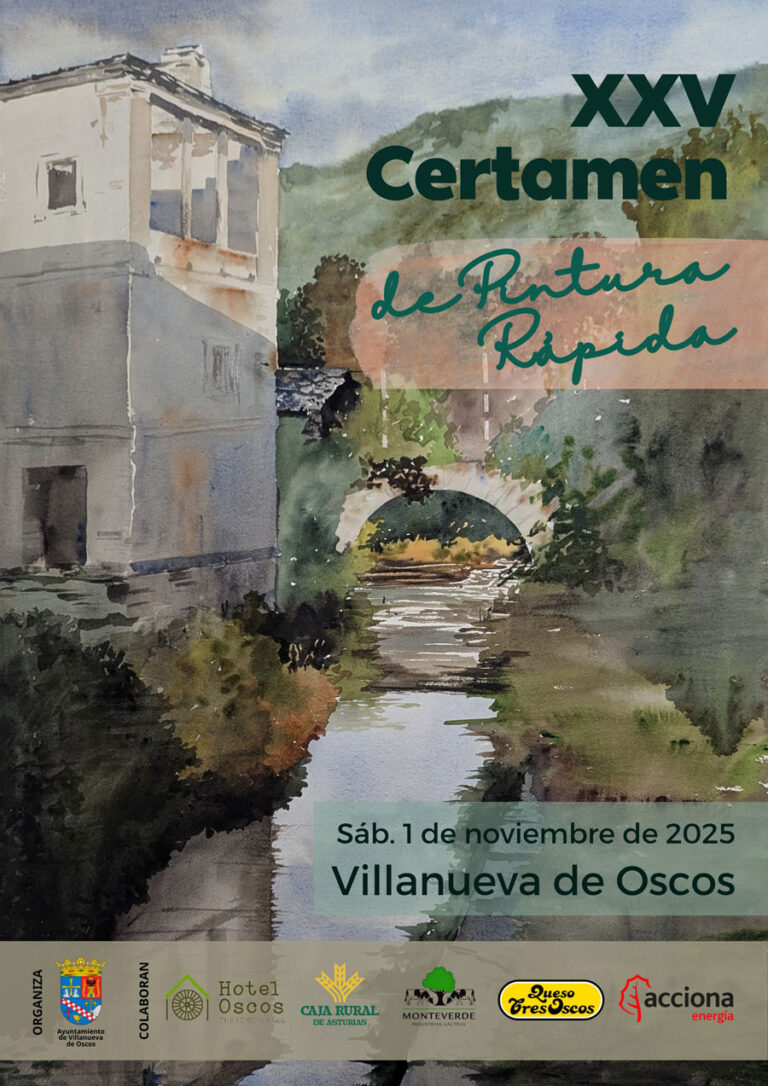AGENDAOCCIDENTE
La realidad que esconde el silencio de los hombres
Desde fuera, aún parece un buen trato. Ser hombre, en 2025, sigue asociado a privilegios que el mundo no deja de señalar: más poder, más oportunidades, menos miedo al andar de noche. Pero esa imagen no alcanza a mostrar lo que ocurre cuando la puerta se cierra y la luz se apaga. Allí, en la intimidad sin testigos, muchos hombres viven una forma de soledad que no se dice y, peor aún, que no se permite.
No está bien visto que se quejen. No está bien visto que necesiten. Mostrar fragilidad es exponerse a una forma sutil de castigo: la indiferencia. Porque en el fondo, lo saben —aunque no lo digan—: nadie está realmente dispuesto a escuchar sus problemas. El afecto no se ofrece por estar, se concede por rendir. Si no aportas algo, no importas.
Esta es la otra cara de la masculinidad: la que no aparece en las estadísticas, pero duele. La que no grita, pero pesa.
Vivimos en una época que busca recomponer vínculos y corregir siglos de desigualdad —y eso es justo—, pero en medio de ese proceso, muchos hombres sienten que han perdido el derecho a existir con ternura, con deseo, con duda. Ya no encuentran espacio para su humanidad si no viene acompañada de soluciones.
El viejo rol de proveedor se ha vuelto insuficiente, pero el nuevo ideal —el hombre emocionalmente disponible, sensible, decente, atractivo, solvente, correcto— no ha traído consuelo. Al contrario: lo han cumplido solo para descubrir que no los vuelve más amados, sino más invisibles.
¿Qué significa hoy ser hombre cuando el amor se ofrece como premio y no como vínculo?
¿Qué sentido tiene hablar si el silencio parece más digno que la incomprensión?
Mientras unas voces encuentran amplificación, otras se apagan. Muchos hombres no saben ya si tienen derecho a hablar, a necesitar, a sentir. Esta es la censura emocional masculina. No la que viene impuesta desde fuera, sino la que se instala dentro y convierte el alma en un cuarto cerrado.

Lo que nadie dice, pero muchos sienten
En el relato del progreso, la mujer ha sido —con justicia— el personaje principal. Su voz se ha hecho cuerpo, sus heridas se han vuelto colectivas, sus emociones han dejado de ser pecado o debilidad. La historia ha empezado a escucharla. Pero hay otro relato, menos brillante, más callado, que sigue al margen del guion. Un relato masculino. No el del poder, sino el de la pérdida del permiso para ser.
Porque mientras la emoción femenina encuentra espacio, visibilidad y validación, muchos hombres hoy no saben si aún tienen derecho a sentir. No porque no sientan —lo hacen, y profundamente—, sino porque sospechan que su emoción incomoda. Que su ternura no se desea. Que su tristeza no conmueve. Que sus preguntas no importan.
El hombre actual no guarda silencio por falta de palabras. Guarda silencio porque ha aprendido que todo lo que diga puede volverse en su contra. Que la duda se interpreta como debilidad, y el deseo como amenaza. Que la vulnerabilidad no enternece, sino que aleja. Así que calla. Observa. Se adapta. Intenta no molestar.
Mientras tanto, la masculinidad se ha convertido en un rol bajo vigilancia constante. No necesariamente por hostilidad, sino por sospecha. Cada gesto, cada mirada, cada silencio, es interpretado, leído, corregido. La sexualidad femenina ha encontrado en el empoderamiento una nueva narrativa: se celebra, se enaltece, se convierte en libertad. Pero el deseo masculino sigue siendo una zona de riesgo. No se festeja: se regula. Así que el hombre contemporáneo aprende a desear con discreción, o a no desear del todo. A mirar sin mirar. A elogiar sin palabras. A borrar su impulso para no incomodar.
Y cuando no desea, debe al menos ser útil. Porque si algo le está permitido, es la función. Su lugar no se gana por lo que es, sino por lo que puede ofrecer. Dinero, estabilidad, protección, soluciones. Ser valioso no es un derecho, es una tarea. Y si no rinde, no sirve. Y si no sirve, desaparece.
A eso se suma un peso más sutil: el de la culpa colectiva. Aunque no haya hecho daño, aunque no haya abusado de poder, aunque no haya ejercido violencia, se le atribuyen las heridas de su género. Carga con los errores de los otros. Y aunque entienda el motivo, aunque sepa que esa herencia existe, también siente que no puede hablar. Porque hacerlo parecería defender lo indefendible. Y entonces se calla, de nuevo. Más por respeto que por miedo. Pero se calla.
Y sin embargo, lo más duro no es la mirada ajena. Es la propia. Esa voz que le recuerda, cada día, que no se puede caer. Que no puede necesitar. Que pedir ayuda es debilidad. Que mostrar miedo es perder respeto. Que sentir angustia, vacío o deseo ya no es legítimo. Esa voz que lo empuja a seguir funcionando, aunque por dentro se esté apagando.
Muchos hombres no han dejado de sentir. Han dejado de creer que tienen derecho a hacerlo. No hablan porque nadie les ha enseñado cómo. O porque la última vez que lo intentaron, no hubo eco. O porque hacerlo les quitó algo: afecto, respeto, presencia.
Cumplen con todo lo que se espera de ellos. Trabajan. Escuchan. Apoyan. Se deconstruyen. Cuidan. Pero rara vez eso se traduce en reconocimiento emocional. Su esfuerzo se da por hecho. Su disponibilidad se normaliza. Están presentes, pero no son protagonistas. Son necesarios, pero no centrales. Amables, pero no deseados.
Desde fuera, ser hombre parece cómodo. Más margen de error. Más autoridad. Menos exigencias estéticas. Más libertad. Pero si alguien —una mujer, por ejemplo— pudiera habitar el cuerpo de un hombre común durante unos días, quizás vería otra cosa. Vería que nadie le pregunta cómo está. Que su deseo es observado, no celebrado. Que si deja de resolver, se vuelve prescindible. No porque se lo odie. Sino porque nadie espera que necesite ser amado. Solo que funcione.
Y así nace una herida invisible: la de no sentirse querido por lo que uno es, sino por lo que uno hace. Mientras a otros se les ama por existir, muchos hombres deben justificar su presencia. Si no producen, no merecen. Si no protegen, no importan. El amor se vuelve recompensa, no vínculo.
La vulnerabilidad masculina, aunque celebrada en el discurso, sigue siendo incómoda en la práctica. Cuando un hombre se rompe, no siempre encuentra brazos. Más bien, encuentra distancia. Incomprensión. Un silencio aún más grande que el que ya llevaba dentro. Porque su dolor no conmueve. Solo estorba.
Y entonces retrocede. No por falta de ganas. Sino porque ha aprendido que no hay lugar para su fragilidad. Que si no sostiene, no es sostenido. Que si no entretiene, no interesa. Que si no soluciona, sobra.
Muchos han intentado convertirse en ese “nuevo hombre” que el mundo parece pedir: empático, decente, fiel, divertido, comprometido, atractivo, solvente, emocionalmente alfabetizado. Pero al lograrlo, descubren que no despiertan deseo, sino gratitud. Simpatía. Confianza. Pero no fuego. No elegancia emocional. No amor. Y entonces se preguntan, en silencio, cuál es el sentido de ese esfuerzo. Si ya no pueden ser lo que fueron, pero tampoco se les permite ser otra cosa… ¿dónde queda su lugar?
No se trata de comparar dolores, ni de reclamar protagonismo. Se trata de hablar de lo que no se habla. De nombrar lo que no se nombra. Porque cuando el afecto se ofrece solo a quien entretiene, paga o resuelve, eso no es amor. Es servicio. Y nadie, hombre o mujer, puede sobrevivir demasiado tiempo siendo útil pero no querido.

Hacia una revolución emocional compartida
La igualdad real no llegará solo con justicia económica, ni con leyes. Llegará cuando todos —hombres, mujeres y personas no binarias— tengamos permiso para sentir sin miedo. Para llorar sin vergüenza. Para desear sin ser castigados por ello. Para ser amados sin tener que ganarlo todo el tiempo.
Cuando el hombre deje de ser solo el que sostiene, y pueda también ser sostenido.
Cuando amar no implique merecerlo.
Cuando la ternura no tenga género.
Cuando el silencio no sea la única forma de protección.
Imágenes de Brigitte182, Mahmoud-Kesbamagen y Mahmoud-Kesba en Pixabay. Redacción: Copilot y Chatgtp